Fue por la avenida Ayacucho. Eran alrededor de las seis de la tarde, la hora en que sale todo el mundo de sus trabajos. La calle era un río torrentoso de gente por lo que, en un primer momento, nadie se dio cuenta que había sido él. Se escuchó el disparo -luego se supo que era un policía privado repeliendo un atraco en una agencia de seguros- pero nadie pudo precisar más detalles. La bala perdida le dio en la cabeza.
En un momento la ambulancia ya estaba recogiéndolo. Los curiosos agolpados en torno al cuerpo ensangrentado molestaron un poco a los paramédicos aunque, muy profesionales, en cuestión de segundos lograron cargarlo. Inmediatamente, a las pocas cuadras de comenzar el recorrido, lo dijeron sin temor a equivocarse: estaba muerto. El balazo le había destrozado el cerebro. Ya no valía la pena seguir con la sirena activada.
Al día siguiente lo estaban recogiendo en la morgue municipal. Viendo que no regresaba a su casa a la hora habitual -era sumamente puntual, rutinario- la familia se inquietó y comenzó las averiguaciones del caso. En poco tiempo pudieron localizarlo. La esposa y el hijo mayor -doce años- fueron a retirar el cuerpo. La hija menor esperó con unos familiares mientras se cumplían todos los trámites.
Julián se alegró mucho cuando reconoció las voces de su mujer y de su hijo. Quería hablarles, quería decirles todo lo que los quería… pero no le salía una palabra. Viendo que no lograba comunicarse así, trató de moverse… pero el cuerpo no le respondía. No entendía qué pasaba. Recién ahora comenzaba a salir del aturdimiento y se había sorprendido -y asustado- al verse en el medio de todos esos cadáveres. Sentía un poco de frío en esa cámara congelada. No entendía bien qué había pasado. Recordaba vagamente la calle llena de gente por donde caminaba y, de pronto, un dolor en la cabeza. Después: más nada. Y esta cámara fría de ahora…
Cuando lo preparaban para su velorio sintió una gran impotencia y mucha ira. Quería decirles que no lo hicieran, que lo dejaran levantarse y salir. Quería agitar los brazos, gritar, mover las piernas… Pero no podía. Le pareció, en un momento, que podía levantar una ceja. Se puso contento cuando creyó notar que eso le era posible. Aunque evidentemente no lo era, pues nadie respondía a su gesto. Contra su pesar tuvo que aceptar sombrío la situación: estaba muerto.
Pero ¿cómo era posible? Si él no había hecho nunca mal a nadie, si todavía se sentía una persona muy joven -tenía 38 años-, si jamás había dado que hablar con conductas reprobables…. Si era casi un modelo de perfección como padre, como empleado, como hijo, como ciudadano (bueno, recordó que una vez se había atrasado dos meses en el pago de la tarjeta de crédito, ¡pero luego se puso al día, por supuesto!)… si todo eso era así: ¿cómo esta injusticia ahora? ¿Por qué morirse por culpa de una bala perdida con la que nada tenía que ver?
Quiso enterarse de más detalles, por lo que aguzó el oído cuando alguien -parece que era su primo, el gordo, ese con el que iba a pescar cuando adolescente- contaba los pormenores de su muerte. No había muchas vueltas que darle al asunto: una bala perdida le había destrozado la cabeza y estaba muerto, bien muerto. Mañana iba a ser el entierro.
Recordó eso que había visto en la televisión vez pasada, ese estado raro, medio anormal por el que una persona parece muerta pero no lo está. No tenía presente el nombre, y tampoco podía preguntarlo a nadie. O, por más que intentara hacerlo, nadie le respondía. Le venía en mente la palabra "cataplasma", aunque sabía que no era esa. "Cata… cata… ¡cataclismo!", se dijo emocionado. Pero no era así. Además de la angustia de la situación, se le sumaba ahora la que le producía no poder recordar la palabra. De todos modos, enseguida dejó eso. No importaba el nombre. Debía ser esa cosa de nombre raro, ese estado extraño, pensó, sin importar cómo se llamara. Y según había visto en la televisión, la gente que sufría ese estado, después de un rato, unas horas, despertaba. "Y… ¿si lo enterraban vivo?", se preguntó consternado.
Al velorio llegó una regular cantidad de gente. Pocos lo lloraron con convicción: su esposa, sus dos hijos, sus tres hermanos. La mayoría repetía las consabidas frases de ocasión, las mismas que él decía cuando iba a otros velorios. Lo que no podía entender es cómo era eso de sentirse vivo sabiendo que estaba muerto. Aunque, "¡no, no estaba muerto!", se decía para sí. "Si tengo plena conciencia de todo lo que está pasando… ¿O así será estar muerto?"
Pensó con honda consternación que si eso era estar muerto… era horrible. No podía decir ahora: "entonces: mejor muerto", porque efectivamente, estaba muerto. Se había imaginado la muerte de otra manera. No era un tema que le preocupara especialmente éste, pero tenía otra idea del asunto. Las pocas veces que le dedicaba algún tiempo a pensar esto, esperaba que la muerte lo encontrara en una cama, sin sufrimientos, descansando. Era, según creía, un sueño largo del que uno ya no despierta más. ¡Pero nunca hubiera imaginado que podía sobrevenirle en plena calle y en un horario pico, rodeado de gente desconocida, entre los gritos de la muchedumbre y el ruido del tráfico! No, no era eso lo que deseaba…
"Pero, claro… las cosas no son siempre como uno las desea", reflexionaba con amargura. "¿Y qué pasará luego, cuando cierren la tapa del ataúd?". Eso lo tenía desesperado. "¿La noche eterna?... Pero, si yo puedo pensar aún… ¿qué voy a hacer todo el tiempo aquí, encerrado, con las manos cruzadas sobre el pecho sin poder moverme pero pensando y sintiendo todo?... ¡Es un espanto!"
Recordaba haber visto que la gente que sufría de esos raros estados que ahora no podía recordar cómo se llamaban -"cata…. cata…. ¡catapulta!... No, no era catapulta… ¿Pero cómo era?"-, bueno, recordaba que a veces, inmóviles como estaban en su féretro, antes que los enterraran daban a entender que seguían vivos… llorando. Así vio una vez en una documental por televisión.
Decidió llorar entonces. Pero no podía. Primero, no le salían lágrimas. Y, además, no tenía ningún motivo que lo hiciera sentirse con ganas de llorar. Lo que le estaba sucediendo más bien le producía terror. Pero no tristeza.
Intentó serenarse y pensar en cosas tristes de su vida, a ver si de esa manera lograba llorar. Pensó en la muerte de sus padres. Esos habían sido momentos feos; recordaba que en ambos casos había llorado. No mucho, pero sí lo suficiente para que nadie dijera que no quería a sus progenitores. Con su madre lloró un poco más; la quería mucho, sin dudas. Pero ahora, al evocar aquel momento, no le venían las lágrimas. Pensó en otras circunstancias tristes….pero nada: las lágrimas no venían.
Cuando comenzó a escuchar las palabras del cura diciendo el responso, se desesperó. "¡¿Pero cómo nadie se da cuenta que no estoy muerto?!... ¿O así es estar muerto?" Julián no sabía cuál de las dos cosas lo trastornaba más. Pensó que sería terrible pasar toda su vida así, en un cajón… bueno, hasta le resultaba cómico descubrirse pensando eso. Si era un difunto, lo que le tocaba de ahora en más no era "seguir pasando la vida". Era ¡hacer de muerto!
Pero nunca se imaginó que los muertos pensaban, sentían, podían tener todas las sensaciones que él ahora experimentaba.
"La vida será una porquería… pero es más lindo que estar muerto", se dijo con aflicción. "¿Qué hacer entonces? ¿Resignarse?"
La tapa fue colocada entre el llanto de los más allegados. Al menos antes Julián podía ver y escuchar a la gente; ahora no. Eso le llamó poderosamente la atención: si tenía los ojos cerrados, ¿cómo era posible que viera a los asistentes a su velorio? Porque de ello no le quedaban dudas: ¡estaba viendo a las personas! Ahí estaba su hijita Viviana, de ocho años, con el vestido azul que le habían comprado hacía no más de un mes. Y su hijo Omar, con muchos granitos en la cara -cosa que al jovencito lo tenía sumamente preocupado y sobre lo cual Julián le hablaba siempre diciéndole que eso ya le iba a pasar, que no era nada grave-. Ahí lo podía ver perfectamente, no era una alucinación. Cada vez entendía menos la situación.
Ahora, cerrado ya el féretro, no podía ver nada; e incluso escuchaba con mucha dificultad. Lo incomodaron los barquinazos cuando el ataúd era trasladado. "¡Esto no es vida!", se permitió bromear. Tuvo, por otro lado, la sensación que sonreía por la humorada. Pero no podía compartir el chiste con nadie, lo cual lo afligió. "¿Le crecería la barba ahora?", siguió cavilando. Algo inexplicable lo forzaba a reírse de la situación. No podía ser cierto todo eso que estaba atravesando. "¿Cómo voy a estar muerto si estoy pensando estas cosas? Los muertos no piensan, ¿verdad? No, no…no estoy muerto. Esto es todo un chiste que me están haciendo".
Las paladas de tierra que iban tapando el cajón lo convencieron que allí no se trataba de ningún chiste. Por otro lado, si fuera un chiste…no entendía cómo podría ser posible. ¿Quién iba a estar haciéndole un chiste de esa naturaleza?
Muy a lo lejos escuchó los últimos llantos de sus familiares directos. Escuchó la voz de su hija que lo llamaba desconsoladamente. Y eso lo paralizó. Nunca en su vida había sentido tantas ganas de gritar. Ahora lo intentaba con desesperación, pero la voz no salía. "¡Aquí estoy, Vivianita del alma! Hija mía: no estoy muerto, no. Hay un error. Diles a todos que me saquen. ¡No estoy muerto!" Sintió que todos iban retirándose. Le pareció escuchar, incluso, muy a lo lejos, motores de automóviles que se ponían en marcha y se alejaban.
"¿Y qué hacer ahora?"
La sensación que tuvo fue horrible, espantosa. Si lo que le estaba pasando era un ataque de esa enfermedad -"¡catalepsia!", por fin la recordó- ¿cuándo despertaría? Y cuando despertara, ¿qué haría? ¿Cómo salir de ahí?
Perdió la noción del tiempo. No podría decir cuánto pasó encerrado en el cajón, y mucho menos de qué manera había sucedido, lo cierto es que en algún momento se encontró en un lugar conocido. No lo podía creer, no era posible. Enseguida reconoció el sitio: ¡estaba en su barrio!
No le importó mucho saber los por qué. Lo primero -¡y único!- que pensó fue en cómo llegar a su casa. No estaba nada lejos, sólo un par de calles. Encontró todo igual, y sin pensarlo dos veces, caminó apresuradamente. En realidad, no era caminar; era una carrera atropellada, aparatosa. Pero algo sentía que estaba mal: sus pasos no hacían ruido. Se detuvo un momento en su alocada marcha y miró sus pies. Llevaba puestos los mismos zapatos que aquel día en que había recibido el balazo fatal.
No entendía bien qué sucedía. ¿Por qué no hacía ruido? ¿Qué estaba pasando? Luego de un pequeño instante de cavilación, siguió su loca carrera. A los pocos metros se encontró con un vecino conocido de años, don Ricardo, que venía caminando. Quiso ver cuál era la reacción de este buen hombre, anciano ya, a quien había visto en su funeral. Pensó también que el pobre se podría morir de un paro cardíaco al verlo vivo nuevamente, pero después de todo no era tan fea la muerte, porque él ya la había conocido, y en realidad, más allá de la soledad, no se sufría tanto.
Se acercó hasta el buen hombre y lo saludó efusivo. "¡Hola, don Ricardo! ¿Se acuerda de mí todavía?" El interpelado siguió su marcha cansina sin prestarle la más mínima atención. "¡Eh, don Ricardo. Soy Julián, su vecino. ¿No se acuerda? ¡El que se murió de una bala perdida en la cabeza!". Don Ricardo continuó inmutable. Le pareció verlo más avejentado. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido desde su muerte? El envejecimiento del vecino lo asustó. "¿Habrán sido varios años?"
Siguió su marcha. Le quedaba como argumento pensar que don Ricardo, muy avejentado, estaba ya muy sordo, deteriorado por la edad, con demencia senil quizá, y por eso no lo reconocía. De todos modos ahora no continuó corriendo. Iba caminando con tranquilidad observando atentamente cada detalle del sector. Era una sensación grata. No recordaba haber caminado por su barrio anteriormente de esa manera, disfrutando cada cosa, cada esquina, cada casa que veía, cada árbol. El corazón le palpitaba, lo cual lo hizo sentir vivo, bien vivo. Había llegado frente a la puerta de su casa.
Se detuvo un momento. Había muchos detalles cambiados. Eso le hizo suponer que había pasado ya un tiempo considerable desde su entierro. El frente de la casa tenía otro color ahora, y las cortinas de la cocina que alcanzaba a ver era nuevas.
Así estuvo por espacio de unos minutos, pensando qué iba a decirle a su familia. ¿Lo reconocerían? ¿Se morirían de miedo al verlo nuevamente? ¿Cómo reaccionarían?
Además de preocupado, estaba contento. Muy contento, rebosante de alegría. ¡Estaba volviendo a su casa! ¡Ya no estaba muerto! ¡Ahora sí se iba a terminar el equívoco! Aunque todos los cambios que veía le hicieron pensar en un mal presagio. "¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Y si ya no me recuerdan?"
De pronto vio salir a su esposa. Bueno… su ex esposa. "¿Cómo tendría que decirle: esposa o ex esposa?" Poco importaba eso. Lo cierto que ahí estaba Marta, bonita como siempre.
Pero su sorpresa fue mayúscula. Casi muere de la impresión -por decirlo de alguna manera- cuando vio que ella estaba embarazada. "¿Será mío?" Inmediatamente recordó que antes de recibir el balazo en la cabeza aquella tarde, Marta nunca le había hablado de un nuevo embarazo. O podría ser que no se lo había querido contar aún y le iba a dar una sorpresa…. Claro, eso tenía que ser. ¡Una sorpresa! Le iba a dar una sorpresa y la muerte lo sorprendió antes… Eso era. "¿O sería de otro?..."
Julián quedó sin palabras. Vio cómo ella salía lentamente de la casa, algo más avejentada, y caminaba con la misma parsimonia de siempre. La miró alejarse. Quería decirle algo pero no podía. Además, ella había pasado a no más de dos metros de donde él estaba parado y no le había dirigido la palabra. ¿Sería posible que no lo hubiera visto? ¡No, no, eso es imposible! "¿No me habrá querido saludar? Pero… ¿por qué?"
Cuando Marta se alejaba, Julián la llamó. Sintió que pronunciaba su nombre claramente, pero no escuchó su propia voz. ¿Cómo era posible eso? Insistió. Gritó. Gritó con todas sus fuerzas. Pero nada… No se escuchaban sus gritos. Justo en ese momento pasaba por la acera una vecina de años: doña Leonor (también recordaba que había estado en su funeral). En forma precipitada, aún sabiendo que la pobre mujer podría no entender nada, sorprenderse de verlo de nuevo ahí parado frente a la puerta de su casa, aún a riesgo de todo eso decidió hacerla participar en la escena. Acaloradamente, casi gritando, se dirigió a la mujer: "¡¡Doña Leonor, no se asuste: soy yo, Julián!! Ya le voy a explicar cómo es posible todo esto, pero ahora, por favor, por diosito lindo, ¡¡llámela a Marta!! Por favor, doña Leonor: dígale que volví".
Pero doña Leonor siguió caminando ajena a todo.
"¡Doña Leonor! ¿No me escucha? ¿No me ve, doña Leonor? Soy yo, ¡Julián!"
La mujer siguió su camino imperturbable y dobló la esquina.
A Julián lo ganó la desazón, la desesperanza. No entendía lo que estaba sucediendo. "Pero, ¿estoy o muerto o no? ¿Esto es estar muerto? O sea que uno puede hablar, pensar, sentir, ver y escuchar a los demás… pero nadie puede verlo ni escucharlo a uno. ¡Qué cosa tan rara esto de estar muerto! Yo pensaba que era distinto: que uno se quedaba dormido para siempre, ya no sentía nada…"
Estaba atormentado con todas sus cavilaciones. En realidad no sabía bien qué hacer, si valía la pena seguir insistiendo con los vivos, llamarlos, intentar presentarse ante ellos.
Empezaba ya a resignarse a que su actual existencia era eso: un estar sin estar, cuando de pronto le pareció ver venir a su hija Viviana. Estaba irreconocible: era ya una muchachita y no la niña que él había dejado cuando murió. "¡Cómo nos cambia la vida!... Bueno, pero más aún la muerte, ¿no?", reflexionaba con amargura.
Viviana no venía sola; iba con su tío, el hermano menor de Julián. A una prudente distancia él los observaba. No se decidía aún a presentarse ante ellos a ver qué pasaba esta vez, cuando por la misma acera, pero en sentido contrario, venía caminando Marta. Seguramente había ido de compras. Traía un par de bolsas repletas con productos del mercado, ante lo cual el hermano menor de Julián, Luis -"Luisito, para todos… ¡cuántos recuerdos!..."- solícito salió hacia ella. Se saludaron con un beso en la boca, beso que no podía ser de cuñados.
Julián quedó estupefacto. No lo podía procesar. "¿Eran pareja entonces? Pero, ¿ese embarazo?... ¿Será de Luisito?" Por varios minutos quedó atontado. En ese instante tanto Marta como Luis y Viviana entraron en la casa. Julián quedó en la puerta, parado, trastabillando por la emoción de lo visto.
Un momento después vio llegar a su hijo, Omar, todo un muchachón ya. Venía en bicicleta. La incipiente barba se le dibujaba en el rostro serio, ya sin granitos. Sin pensarlo dos veces Julián corrió hacia él y lo tomó de un brazo mientras le gritaba desesperadamente: "¡Hijo, hijito mío! ¡Soy yo: tu padre! ¿No me escuchas?" Omar sintió algo en el brazo, y con un rápido movimiento de su mano izquierda pareció espantar algún insecto. Eso fue todo. No contestó a los gritos de su padre. No vio nada, no sintió más nada en el brazo. Tomó la bicicleta y entró en la casa.
Desconsolado, Julián ni siquiera quiso llamar a la puerta. ¿Para qué? Así permaneció un buen rato. Lo desesperaba, además de todo lo que acaba de ver, pensar en su futuro. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dónde dirigirse? No existía, nadie lo reconocía… ¿Volver al cajón? Pero… ¿cómo? Ni siquiera sabía cómo había salido de ahí, cómo había llegado hasta su viejo barrio.
Con una congoja que lo hacía sentir que se moría -bueno, es una forma de decir-, sin saber por qué, optó por tocar el timbre de la que había sido su casa. Un instante después salió a la puerta su hermano Luis. Julián no cabía en sí de la alegría. Corrió hacia él, lo abrazó, quiso besarlo, todo envuelto en expresiones de alegría. "¡Luisito, Luisito querido! ¡Al final me escuchan. Hace una hora que estoy llamándolos, gritándoles, y nadie me contesta. ¡Volví, Luis! ¡Volví!" Pero Luis lo único que dijo, contestando a Marta que desde dentro de la casa le pregunta quién tocaba, fue, no sin cierto desagrado: "nadie".
Julián no salía de su asombro. Pero… si habían escuchado el timbre, ¿cómo era posible? Insistió. Ahora tocó con más vehemencia, varias veces seguidas. Luis salió con cara de pocos amigos, miró hacia todos lados, y no viendo a nadie, malhumorado cerró dando un portazo.
"¿No existo entonces? ¿Y el timbre?... ¿Cómo es posible?"
Nadie sabe con exactitud cómo fue tejiéndose el mito popular. Hoy, incluso, hay varios estudios antropológicos sobre el asunto. La habladuría repite siempre lo mismo: que a cualquier hora, cualquier día de la semana, también por las noches, tocan desaforadamente el timbre de cualquier casa, y nunca hay nadie cuando los moradores salen a contestar. Hubo quienes se tomaron la molestia de dejar cámaras de video filmando por un buen tiempo, y hasta desde la universidad vinieron a hacer esa investigación. Pero quedó claro que no son travesuras infantiles. De hecho, a todos los niños del vecindario se les tiene terminantemente prohibido tocar los timbres. Cuenta la historia que Viviana, la solterona loca del barrio, una vez tuvo una sorpresa tan grande cuando abrió la puerta a la que habían llamado que prácticamente nunca más quiso salir de su casa, y ahí envejeció, solitaria, casi sin volver a hablar nunca más con nadie. Y si escucha tocar el timbre, entra en pánico.

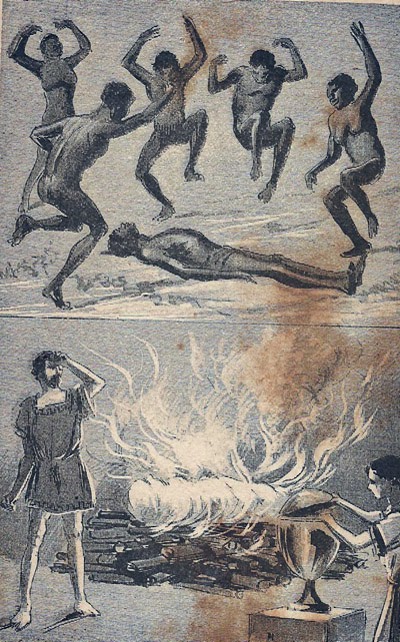




No hay comentarios.:
Publicar un comentario